Espacio
curricular: Turismo y Sociedad
4to
Docente: Carbó
Gabriela
Tema: Evolución
Histórica del Turismo Mundial y de la Argentina.
Fecha de
entrega: antes del miércoles 25 de marzo (hasta las 23.59 hs) por plataforma Classroom.
Al final del documento hay un
tutorial que explica la utilización de Classroom
Código para el uso de los alumnos de 4to año jskhpsp
Formato: a
criterio del estudiante. Pueden hacerlo como cuadro sinóptico, como texto con
ítems, etc.
Actividad:
Realizar la síntesis de cada una de las etapas de la evolución histórica del
Turismo (mundial y en Argentina). Utilizar ítems. Es una síntesis lo que se busca, no copiar textualmente de la información.
Separar bien cada una de las etapas (y subetapas)
Utilizar la
información que aparece a continuación. ACLARACIÓN… este texto NO está en el
cuadernillo. Es decisión del estudiante imprimirlo o utilizarlo desde la
computadora. Luego de corregidas las síntesis, éstas serán el material de
estudio para una próxima evaluación.
Evolución
histórica del turismo universal
Todas las épocas, todas las
culturas, en las diferentes regiones del mundo, sintieron el deseo de
desplazamiento a partir de diferentes necesidades. Así lo atestiguan un
sinnúmero de antiguos relatos, los cuales mencionan que los hombres se
desplazaban constantemente motivados por las peregrinaciones, la navegación, el
comercio, el descubrimiento, la conquista y/o colonización o bien simplemente
para contactarse con diferentes culturas, con la naturaleza, con “otras
tierras”. Tal es el caso de los griegos, que realizaban viajes para asistir a
celebraciones religiosas que se efectuaban junto a las competencias atléticas
que dieron origen a las Olimpíadas. Por su parte, los romanos, durante el
apogeo del Imperio, realizaban importantes desplazamientos de personas desde
Roma hacia el campo y a sitios ubicados a la orilla del mar, así como también
visitaban templos, asistían a festividades y aprovechaban los baños termales.
Es decir que, aparentemente, desde el origen de la humanidad estuvo latente la
necesidad de trasladarse con fines de placer y recreativos. Ante la
inexistencia de hospedajes organizados, las alternativas que se utilizaban eran
los templos y los monasterios. Con el tiempo fueron surgiendo las primeras y
rudimentarias posadas y tabernas. A pesar de los antecedentes que se mencionan,
es difícil referirse a esos desplazamientos bajo el concepto contemporáneo de
viajes turísticos. Tal como plantea Acerenza (1995), “no es sino hasta el
Renacimiento cuando se comienzan a emprender viajes por razones distintas a las
que motivaban a los peregrinos y mercaderes”.
A partir del siglo XVI, y
extendiéndose hasta mediados del siglo XIX, se establecen las bases del turismo
moderno. Es durante ese período en que se comenzaron a desarrollar los primeros
centros vacacionales y la organización de los viajes.
Etapa del pre turismo
Molina (2000) organiza de forma
interesante, sencilla y sintética la evolución del turismo universal en las
etapas, las cuales desarrollaremos a continuación. Tiene su origen en el siglo
XVI y se extiende hasta el siglo XVIII. Encuentra su punto de partida en el
denominado Gran Tour, cuando los jóvenes de la nobleza inglesa comenzaron a
viajar por el continente europeo con el fin de complementar su formación,
aunque en rigor se dedicaban más a los placeres y al buen vivir, obtener
experiencia personal y a relacionarse con la cultura, el arte y la sociedad.
Los viajes podían extenderse hasta un promedio de 3 años. En esta etapa también
se comenzó a valorar las aguas termales, que comenzaron a ser tenidas en cuenta
por sus propiedades curativas. Se desarrollaron complejos termales que
adicionaban múltiples actividades con fines recreativos. Uno de los ejemplos
más representativos de este período, fue el surgimiento de Bath (Inglaterra),
como un elegante centro termal y de encuentro social. A fines del siglo XVIII
se incorporó el disfrute de los baños de mar replicando el modelo termal, es
decir la mezcla del aprovechamiento de las propiedades curativas con el placer
y la diversión. El caso más emblemático fue el surgimiento de Brighton,
Inglaterra que, de ser “una simple aldea de pescadores en 1760, llegó a ser, en
la segunda mitad del siglo XVIII, el lugar más alegre y más de moda no sólo de
Inglaterra, sino de toda Europa” (ACERENZA, 1995). Ciertamente esta fue una
etapa elitista, ya que sólo accedían a los viajes de placer (en general de
prolongadas estadías) las clases acomodadas.
Etapa del turismo industrial
Molina subdivide esta etapa en
etapa del turismo industrial temprano, etapa del turismo industrial maduro y
etapa del turismo pos industrial. A partir de mediados del siglo XIX se
consideraron definidas todas las bases del turismo moderno y los beneficios
socioeconómicos que éste produciría. El turismo
industrial temprano se origina en el siglo XVIII y se extiende hasta los
inicios de la segunda guerra mundial. Se caracterizó, como consecuencia de la
revolución industrial, por una marcada transformación económica generando
cierta movilidad social con el surgimiento de una incipiente clase media. De
ese modo se incorporó al mercado a nuevos sectores de la sociedad que, en una
primera etapa, produjeron un interesante crecimiento de las ciudades
balnearias, incluso más que el que se dio en las industriales. Por otra parte,
el transporte comenzó una importante evolución de la mano del ferrocarril, luego
del automóvil y, al final de esta etapa, del avión, permitiendo dinamizar los
desplazamientos. Surgieron los grandes complejos hoteleros, incluyendo las
primeras cadenas, la agencia de viajes como intermediarias en las ventas, y es
la etapa en que tiene una gran expansión el turismo de playa. La prosperidad
económica y social, el desarrollo de las comunicaciones, el acceso y la
disponibilidad del tiempo libre, el avance tecnológico, el desarrollo de
equipamiento turístico –particularmente de alojamiento– y la paz reinante
definen el gran impulso de la actividad. El turismo industrial maduro comienza una vez finalizada la segunda
guerra mundial, a partir de la cual se desarrolla el turismo como imperativo
social, dando origen al denominado turismo masivo y despertando el interés de
la mayoría de los países. Las principales causas generadoras de la masificación
son las reglamentaciones laborales que otorgan el derecho al descanso y al ocio
y reconocen las vacaciones pagas que les permiten a los trabajadores el acceso
al turismo, consolidándolo como un derecho adquirido por la sociedad, para que
esta pueda desarrollar sus potencialidades para la expansión física, espiritual
e intelectual. Es decir que el desarrollo del turismo está indefectiblemente
ligado al concepto de tiempo libre. Sin embargo, hasta 1950 el turismo fue
sobre todo una actividad nacional, con excepción de algunos viajes
internacionales intra europeos. A su vez, un alto grado de responsabilidad de
este considerable desarrollo de la actividad turística la tiene la fuerte y
continua evolución tecnológica, la tendencia a la diversificación de los medios
de transportes, la gran diversificación de la oferta de alojamientos, el
surgimiento del concepto de producto turístico y la mejora en los canales de
comercialización, con una importante participación de los organizadores de
viajes (mayoristas y minoristas). A partir de esta etapa, la actividad
turística deja de ser de corte europeo y estadounidense y es entendida, tanto
por los gobiernos como por los inversores, como un importante negocio.
Comenzaron a desarrollarse numerosos, nuevos y lejanos destinos –la mayoría de
la mano del turismo de sol y playa–, incluyendo lugares exóticos y, dejando de
lado el desarrollo del turismo espontáneo para dar origen a un turismo
planificado. A los fines de reglamentar, impulsar, promover y mantener las
corrientes turísticas hacia sus países e impulsar el turismo interno, la
mayoría de los gobiernos comenzó a crear organismos especializados. El turismo posindustrial encuentra su
punto de partida a partir de 1980, con el surgimiento de nuevas y marcadas
transformaciones, como ser:
• La alta competitividad de los
mercados. • El rápido desarrollo de nuevas tecnologías. • La necesidad de la
diferenciación de los productos. • Una mayor segmentación de los mercados. •
Una mayor importancia de los aspectos ambientales. • La búsqueda de una mejor
calidad de vida en torno a un proyecto de vida sana son sus principales
replanteos.
El turismo sol y playa comienza a
perder clientes a favor de nuevas formas de turismo, en particular de la mano
del turismo naturaleza y del turismo alternativo. Estas características sientan
las bases y dan origen a una nueva forma de turismo, que Molina (2000) denominó
la etapa posturística, la cual se desarrollaremos más adelante.
Evolución
histórica del turismo en Argentina
Tratar de abordar la evolución
del fenómeno turístico en la República Argentina implica tener en cuenta el
contexto histórico universal, en particular la evolución del fenómeno turístico
en los países que dieron origen a la actividad y, en consecuencia, los que a
través del tiempo más aportaron para su desarrollo y crecimiento. La historia
turística de la Argentina ha tenido tantas oscilaciones como la política
nacional y sin lugar a dudas encuentra una estrecha relación con la
problemática general del país. Para facilitar su comprensión es necesario que
esa evolución se analice en las siguientes etapas: Prehispánica e Hispánica,
Belle Epoque, Transición y Turismo Masivo.
Etapa Pre Hispánica e Hispánica
Cuando se intenta remontar a los
orígenes de los antiguos pobladores de estas tierras –hoy pertenecientes a la
República Argentina– e incursionar en los aspectos turísticos y recreativos,
puede obtenerse poca información. Es sabido que los incas, constituidos en un
gran imperio con la capital en la ciudad de Cuzco, Perú, llegaron a construir
una red planificada de caminos distribuidos entre los actuales territorios de
Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los antecedentes históricos indican que
ingresaban a la República Argentina por la Quebrada de Humahuaca, desde donde
el camino se abría hacia Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La
Rioja, hasta Mendoza, por donde cruzaban la cordillera de los Andes a través
del Valle de Quillota, al pie del Aconcagua. En esta larga travesía encontraron
las aguas termales hoy denominadas Puente del Inca, que eran utilizadas por sus
propiedades curativas y “mágicas”. Charles Darwin en su relato de travesía de
la cordillera mencionó:
❘❚❚ “En varias partes de la
misma he visto ruinas indias (...) en el paso de Uspallata,(...) en esas casas
debía caber un gran número de personas,que si hemos de creer en la tradición se
habrían construido para servir de lugares de descanso a los incas cuando atravesaban
las montañas” (DARWIN,CHARLES, s/f). ❚❚❘
Es imprescindible aclarar que la
principal motivación que los llevaba a realizar esos desplazamientos se debía a
su espíritu de conquista que sin lugar a dudas mezclaban con la recreación, tal
es el caso del disfrute de las aguas termales en Puente del Inca. En lo
referente a los asentamientos humanos en el actual territorio argentino, poco
se conoce sobre sus costumbres recreativas. Bien ilustra al respecto el
siguiente párrafo de Schlüter:
❘❚❚ “Poco se sabe sobre la
estructuración de las jornadas laborales y utilización del tiempo libre, aunque
leyendas y restos arqueológicos indican frecuentes desplazamientos hacia
fuentes de aguas termales. Yacu Rupaj o aguas calientes (actuales termas de Río
Hondo) fueron las de mayor atractivo y poseían un carácter mágico y religioso.”
(SCHLÜTER, 1990, p. 3) ❚❚❘
Al margen de esos aportes, debe
rescatarse la herencia arqueológica que dejaron las diferentes culturas
indígenas en varias regiones del territorio argentino y que actualmente son
importantes atractivos turísticos. Nombremos aquí sólo algunos. Por un lado,
tenemos la ciudad inca de Shincal, en la provincia de Catamarca, y que
actualmente está en etapa de reconstrucción. Otro caso es el de la Cueva de las
Manos, en la provincia de Santa Cruz, con pinturas rupestres, algunas de las
cuales datan entre 9.500 y 7.000 A.C. Finalmente, mencionemos las ruinas de los
Quilmes, en la provincia de Tucumán, o el Pucará de Tilcara, en la provincia de
Jujuy. Cuando los españoles ingresaron a América del Sur con su intención
básica de conquistar, colonizar y explotar económicamente estas tierras –en
especial en la búsqueda de minerales– no disponían de tiempo para preocuparse
por la realización de viajes de placer. Si bien realizaban permanentes
desplazamientos, los mismos tenían una finalidad bien diferente de la
turística. Hay que agregar que, con la excepción de los caminos construidos por
los incas, no existía otra infraestructura en estas grandes extensiones, a
excepción de algunas huellas definidas por el paso de personas y animales.
Tampoco se podía hallar el equipamiento en términos hoteleros y alimenticios.
Solo existían unas pocas y “miserables” postas (la de Yatasco, en el camino del
Alto Perú; la de Villavicencio, en el camino a Santiago de Chile; etc.)
ubicadas a lo largo de los principales caminos que permitían el recambio de
animales, un poco de alimento y algún rincón para el descanso. Todos esos
aspectos sin lugar a dudas dificultaban la posible idea de un desplazamiento
por turismo. No obstante, según menciona Schlüter:
❘❚❚ “esto no impidió,la
afluencia de viajeros europeos deseosos de conocer el nuevo mundo. Claro que
sólo viajaban unos pocos hombres deseosos de aventura. Lo único que podía
compensar al viajero de sus sacrificios voluntarios era el placer de ver
regiones nuevas y servir a la ciencia y a su patria.” SCHLÜTER (l990,p. 3) ❚❚❘
Etapa de la Belle Epoque
Argentina alcanzó la
independencia el 9 de julio de 1816 y, como menciona Chaunu (1994), “el plata
quedó perdido para España”. A partir de esta fecha se inició el proceso de
organización nacional y territorial y los sucesivos gobiernos demostraron la
necesidad de integrar a la nación a través del desarrollo de medios de
transporte, política que mucho más tarde favorecería el desarrollo turístico
nacional. Una pretendida y breve síntesis de la evolución turística de esa
etapa, que se extendió estimativamente hasta el año 1918, permite considerar
diferentes aspectos. Por un lado, el desarrollo del transporte, en particular
el ferrocarril de la mano de la fértil pampa húmeda, dio origen a un rápido
enriquecimiento de la sociedad porteña, dueña de campos, iniciándose la
denominada década del 80, la que se dio en llamar la Belle Epoque y que durará
hasta la primera guerra mundial. En este sentido, importa rescatar el aporte
que al respecto hace Luis Gregorich:
❘❚❚ “la oligarquía son los
estancieros de la pampa húmeda, los terratenientes emprendedores –y a veces no
tan emprendedores– del litoral, los clubmen y los viejos políticos
conservadores que se creen con derecho natural de gobernar el país. Estos
señores de galerita y guantes blancos con una permanente expresión de ironía y
superioridad en su rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los
palacetes que se han construido en Buenos Aires. El estilo arquitectónico que
les gusta más recuerda a Francia, pero también los hay italianizantes,
hispánicos, anglófilos. La vajilla no es peor de la que usan los Rothschild en
Londres y el Conde Boni de Castellane en París. Y los cuadros, los jardines,
las estatuas... Proclaman ser los creadores de la riqueza Argentina, los
administradores de su época de mayor crecimiento y prosperidad. Y es cierto que
entre 1880 y 1916 el país registró un notable auge económico. Sólo que la
oligarquía es la que se lleva las mayores ganancias.” (GREGORICH, 1983, p. 14) ❚❚❘
El mismo autor rescata las
palabras de Silvina Ocampo, escritora y promotora de la cultura, perteneciente
a la oligarquía argentina:
❘❚❚ “no saben bien si son
europeos o argentinos. En Europa éramos exiliados argentinos y en Argentina
éramos exiliados europeos...” (GREGORICH, 1983, p. 14) ❚❚❘
La nueva oligarquía comenzó, de
la mano del poder económico, a saborear las virtudes del disfrute del tiempo
libre. Originalmente se recluían en sus cascos de estancias, luego iniciaron el
aspirado viaje a Europa, en donde absorbían el estilo de vida para luego
imitarlo en el país. Surgió, entonces, la necesidad de crear una ciudad
balnearia a imagen de las que por entonces existían en Europa. Esto dio origen
a la ciudad de Mar del Plata (1874), al lujoso Hotel Bristol (1886) –cierra sus
puertas en 1944– y a una sucesión de grandes inversiones con fines turísticos y
recreativos en el país. Por entonces Mar del Plata se constituyó en la ciudad
estival por excelencia. Su principal atractivo eran las propiedades curativas
del mar. Las adineradas familias viajaban en tren y pasaban sus extensas
vacaciones, las que promediaban los tres meses de verano, acompañadas incluso
por el personal de servicio. Mar del Plata es, en ese período y como
consecuencia de la inexistencia de leyes laborales que no permitía a los
trabajadores el derecho a las vacaciones, la ciudad turística y recreativa
exclusiva de la limitada clase alta porteña. Muchos de sus miembros construían
sus propias residencias, con la finalidad de constituirla en segunda
residencia; otros pernoctaban en los lujosos emprendimientos hoteleros. Además,
se desarrollaba una vida social intensa que incluía cabalgatas, cacerías,
concursos de tiro, regatas, tenis, golf, hipódromo, conciertos, etc. Poco más
tarde se incorporarán, como otra alternativa, las Sierras de Córdoba debido a
las propiedades curativas para las vías respiratorias del clima serrano. Poco a
poco este destino se constituirá, con Villa Carlos Paz, como principal centro
turístico, en el segundo destino del país. Entre otros aspectos destacables de
esta etapa, pueden incluirse los siguientes: la inauguración de un sinnúmero de
importantes hoteles (en 1854, el elegante Hotel Provence; en 1855, el Hotel
París; en 1856, el Hotel Labastié; en 1857, el Hotel Roma; en 1909, el Hotel
Plaza), todos ubicados en el actual centro porteño.
Don Ernesto Tornquist construyó
en 1909 el hotel más suntuoso, más tradicional y de estilo europeo de la ciudad
de Buenos Aires, que se convirtió en el primer hotel de lujo de la ciudad: el
Plaza Hotel, en la tradicional Plaza San Martín. A partir de 1994 pasó a formar
parte de la cadena Marriot International. No obstante, hasta el día de hoy
sigue perteneciendo a sus antiguos dueños y mantiene su tradicional y elegante
estilo clásico y señorial, con algunas adecuaciones a los tiempos
contemporáneos.
El interior del país también se
caracterizó por desarrollar elegantes proyectos hoteleros: el lujoso Hotel
Edén, inaugurado en 1897 en La Falda, Córdoba; en 1906, el elegante Tigre
Hotel; 1913, la ciudad de Invierno, en Empedrado, Corrientes; Hotel Termas de
Cacheuta y Puente del Inca (1918), ambos con propiedades termales.
El Hotel Edén, fue constituido en
un centro de rehabilitación y dio origen a la localidad de la Falda, en las
sierras de Córdoba. Incluía mobiliario, vajilla, mantelería, cristalería,
platería, estatuas, alfombras, pinturas y pianos de estilo Art Nouveau traídos
de Europa. Poseía campo de golf, anfiteatro y se elaboraban, para el disfrute
de los más exquisitos huéspedes, productos de granja de propiedad del mismo
hotel. Se contó entre los distinguidos pasajeros a los presidentes Julio A.
Roca y Figueroa Alcorta y muchas otras personalidades internacionales. En la
actualidad, aunque fue declarado Monumento Histórico Municipal, no goza de la
opulencia de sus orígenes y está en aparente ruina.
En 1913 se inauguró en Empedrado
(Corrientes) frente al río Paraná la denominada “ciudad de invierno”, complejo
hotelero de influencia totalmente europea, al cual se trasladaban las familias
de la clase alta para no “padecer” el invierno porteño. La ciudad reemplazó por
un corto período los viajes a Asunción del Paraguay, donde hasta entonces se
pasaba el invierno. La obra incluía hasta su acceso, el desvío del ferrocarril
Urquiza, muebles parisinos, materiales importados, casino, hipódromo, criquet,
tenis, etc. La majestuosa ciudad duró tan solo 3 meses, luego es dinamitada.
Los muebles fueron rematados y las tierras loteadas. El emprendimiento fracasó,
entre otras causas, por el declive que produjo la primera guerra mundial que
afectó la economía nacional y también por desacuerdos internos de los
propietarios. Otra importante obra y representativa de este período fue el Club
Sierras de la Ventana, considerado en su época el más lujoso de América del
Sur, construido por el ferrocarril del Sud (1911), con acceso a través de un
tren a vapor con una trocha de 0,75 cm. Una publicación de la Municipalidad de
Tornquist (1996) menciona que:
❘❚❚ “la disposición del plano
del hotel es muy sencilla. Todas las habitaciones reciben luz y aire
directamente del exterior, y el edificio, situado en medio de un parque
participa de los estilos francés –inglés, forma un cuerpo prolongado de cuyos
extremos parten, formando un ángulo recto dos salas que encierran un amplio
jardín preparado para los juegos al aire libre (...) Las habitaciones (173 en
total) tienen ventanas todas ellas, de modo que todos los pasajeros pueden
desde sus cuartos, contemplar el panorama admirable de la montaña. Cada una de
las salas del edificio es de ancho simple con puertas y ventanas en ambos lados
y orientados en la dirección de los vientos reinantes en la localidad con mayor
frecuencia, a fin de que se pueda gozar de la vista del paisaje sin que, para
ello, se requerirá el artificio de galerías de cristales contra el viento,es
cierto,pero interceptoras del aire y de la luz” (Municipalidad de Tornquist.
Historias del Partido, Ex Club Hotel, 1996, Nº 1, 3ª edición, Buenos Aires). ❚❚❘
El establecimiento poseía un área
de 126 hectáreas totalmente parquizadas, cancha de golf, de fútbol, de tenis,
hipismo, piletas de natación, excursiones organizadas y mucho más. Este
complejo, que estaba destinado a encuentros de grupos particulares de la alta
sociedad, tuvo una corta vida: tan solo 6 años. Luego de interminables vaivenes
históricos, entre los que se incluyen etapas de decadencia y despojo –saqueo de
muebles, vajillas y elementos de ornamentación incluidos– fue destruido
definitivamente por un incendio, de origen incierto, en 1983.
En 1857 se inaugura el primer
ferrocarril del país con un recorrido de apenas 10 km. entre la actual Plaza
Lavalle y el barrio de Floresta bautizado con el nombre de La Porteña. Esa
pequeña extensión fue el punto de partida del posterior crecimiento ferroviario
que llegó a alcanzar en el año 1955 los 44.000 km., aunque con el tiempo
decrecería. Con el trazado del ferrocarril, se inició la construcción de
elegantes hoteles, los que impulsaron el desarrollo de nuevos centros
turísticos, administrados por la Compañía Sud América. Así surgen
establecimientos hoteleros en Rosario de la Frontera (Salta), Termas de Reyes
(Jujuy), Yacanto (Córdoba), Hotel Sierras (Sierra de la Ventana, Buenos Aires),
entre otros.
La inauguración en 1865 del
servicio ferroviario a Tigre (provincia de Buenos Aires) trajo aparejado, en un
futuro mediato, la creación de un elitista centro de recreación de los
porteños, quienes comenzaron a construir clubes, casas y hoteles en la ciudad
de Tigre y Delta. En 1903, Francisco P. Moreno resolvió donar al gobierno
nacional una extensión de tierra de su propiedad, con la condición de que en
ellas se creara un parque nacional. La donación fue aceptada por el presidente
J. A. Roca y se creó el Primer Parque Nacional del país, que en un principio se
llamo Parque Nacional del Sur. Este fue el origen de la creación, con el
transcurrir de las décadas, de una cantidad de nuevas áreas protegidas que se
detallarán en la Unidad 5 de esta Carpeta de Trabajo. En 1904 se fundó el
Automóvil Club Argentino (A.C.A.), que brindó gran apoyo a la actividad
turística: aportó la primera hotelería en regiones alejadas y contribuyó, en
sus orígenes, al mejoramiento vial, señalamiento y construcción de estaciones
de servicio. En 1905 se creó la Asociación de Hoteles, restaurantes,
confiterías y cafés de Buenos Aires (H.R.C.C.) y en 1910 ya funcionaban en
Buenos Aires, ofreciendo servicios como agencias de viajes, las empresas Wagon
Lits/Cook, Casa Diaz, Puente Hermanos y Exprinter, entre otras.
Etapa de transición
Puede estimarse que esta etapa se
extendió desde la finalización de la Belle Epoque hasta el año 1945. De este
período se pueden rescatar algunos acontecimientos, aportes y acontecimientos.
En 1928 el Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, anticipó la ley de
jubilaciones, la reglamentación de la jornada laboral y trató de “humanizar”
las condiciones de trabajo, aunque en su intento fue derrocado. A pesar de ello
se inició una incipiente movilidad de clases, la que se acentuará tiempo más
tarde y permitirá poco a poco la incorporación de nuevos sectores sociales al
quehacer turístico. Esta situación se vio afectada cuando en 1929 el mundo
capitalista estalla con la caída de la bolsa de valores de Wall Street
(conocida como “el jueves negro de wall street”), que provocó en todo el mundo
la crisis económica de la década del 30. En EE.UU. quebraron los principales
bancos, industrias, agricultura e inclusive hoteles, y se generó un gran
aumento del desempleo. Argentina, en particular Buenos Aires, también se vio
afectada por esa crisis internacional: los precios internacionales de la carne
y el cereal bajaron drásticamente, las inversiones extranjeras se retrajeron y
surgieron en el país gravísimos problemas económicos con la consecuente baja de
los salarios y despidos masivos de los trabajadores. La crisis alcanzó a todas
las clases sociales pero empobreciendo más a unos que a otros. Se produjo la
falta de alimentos y proliferaron las enfermedades respiratorias que por
entonces eran muy difíciles de curar, situación que impulsó el turismo serrano
por considerar el clima de la zona como propicio para remediar de este tipo de
enfermedades. A pesar de esa situación imperante, entre otros aportes
relevantes de esta etapa pueden incluirse: la creación del Club Andino
Bariloche (1931); de la Dirección Nacional de Vialidad (1932), que impulsó el
desarrollo vial; la apertura del elegante Alvear Palace Hotel (1932); a partir
de la década del 30, el impulso del desarrollo de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, con la construcción del centro cívico, el fomento del turismo de
ski, la promoción de la caza y la pesca deportiva y la iniciación de la
navegación con fines turísticos en el lago Nahuel Huapi; en 1938 se inauguró en
esa ciudad el importante Hotel Llao Llao, en Mar del Plata el hotel Provincial
(1941) y el hotel Termas de Villavicencio, en Mendoza. Tiene origen también,
con el impulso de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el desarrollo del
turismo termal.
El Alvear Palace Hotel fue
inaugurado en el año 1932 y se constituyó en un verdadero palacio de estilo
Luis XVI. Fue construido con materiales importados directamente de Francia y
llegó a ser, en su época, uno de los edificios más tradicionales de la ciudad,
convirtiéndose en centro de reuniones de la alta sociedad del país. Más tarde
fue alcanzado por un período de decadencia, hasta que en el año 1990 es
completamente renovado respetando su estilo original. Actualmente se encuentra,
una vez más, entre los mejores del país y del mundo. Incorporó nuevas
innovaciones aunque respetando su estilo original y se mantiene como un hotel
independiente, no habiendo adherido a ninguna cadena internacional como sí lo
hicieron otros importantes hoteles de Argentina.
En 1934 se creó la Dirección de
Parques Nacionales, se promulgó la primera Ley de Parques Nacionales N°
12.103/34 y se crearon los primeros luego del Nahuel Huapi. En el mismo período
se incentivó, a partir del parque nacional, el desarrollo turístico de Puerto
Iguazú. Se creó la Flota Mercante del Estado (1941) que realizó transportes de
cargas y pasajeros efectuando viajes de ultramar entre Argentina y Europa. En
196l se fusionó con otras empresas existentes y dando origen a ELMA, empresa
que incursionó con el barco Libertad en los viajes crucerísticos hacia la
Antártida, pero por poco tiempo (se incendió en el año 1972). En 1944, Juan D.
Perón, asumió como Vicepresidente y Secretario de Trabajo de la Nación. Creó el
Instituto Nacional de Previsión Social, puso en marcha el programa de seguridad
social, vivienda y salud y aprobó el estatuto del peón de campo, siendo estos
los primeros pasos para la posterior sanción de la ley nacional de trabajo. Ya
por entonces Eva Perón comenzó a colaborar en la política social.
Etapa del turismo masivo
Esta etapa tiene su origen en
1946, con la asunción de J. D Perón a la Presidencia del país, desde la cual
continuará acentuando la política de desarrollo social iniciada desde la
Secretaria de Trabajo y Previsión. Su meta fue elevar la situación social y
económica de la población más necesitada. Creó el Instituto Nacional de
Remuneraciones, organismo que implantó el salario mínimo, vital y móvil que
debía garantizar al empleado y a su familia, alimentación, vivienda, educación,
asistencia sanitaria, movilidad, previsión, vacaciones y recreación (art.
N°18-dec. 33.302/45). Se implementó el S.A.C. –Sueldo Anual Complementario–,
del cual se recaudaba el 3 % a los fines del turismo social.
Por otra parte, Perón impulsó la
práctica de deportes en niños y jóvenes, reglamentó la jornada laboral de 8
horas y el acceso a las vacaciones pagas. Incentivó el sindicalismo, el que,
integrado al gobierno, inició la construcción de hoteles destinados al turismo de
los trabajadores. En 1950 se creó la Fundación Eva Perón, que pasó a
administrar los fondos recaudados para el turismo social, hasta entonces
administrados por el Instituto Nacional de Remuneraciones. Se construyó en La
Plata La Ciudad de los Niños; en Ezeiza, las Colonias de Vacaciones y las
Unidades Turísticas de Embalse en Río Tercero (Córdoba); Chapadmalal (Mar del
Plata), y grandes complejos de alojamiento masivo, cuyos primeros destinatarios
fueron los obreros, jubilados, pensionados, estudiantes y niños. Como
consecuencia de la política adoptada, se inició una creciente movilidad social
que dio por resultado a los llamados, por algunos autores, “nuevos ricos”,
quienes rápidamente “copian” las formas de recreación y del turismo de la clase
alta. Es entonces que la oligarquía comenzó a desplazarse de los destinos
turísticos habituales y estos pasan a ser ocupados por los nuevos destinatarios
del turismo, la clase trabajadora dando origen al turismo social, al movimiento
del turismo popular y, como un todo, a la etapa del turismo masivo, también
reconocida como la democratización del turismo, etapa esta que puede
considerarse vigente hasta nuestros días. Resta aclarar que hablar de
democratización del turismo no implica interpretar que la totalidad de la población
acceda a él. Basta analizar las ultimas estadísticas publicadas por el
organismo oficial de turismo para verificar que estimativamente muy por debajo
del 40 % de los argentinos accede de una u otra forma al ejercicio del turismo.
Por lo tanto, aún en los principios del siglo XXI, el ejercicio del turismo
está al alcance de las clases altas y medias, quedando las bajas –una franja
representativa de población– privada de esta posibilidad, con la sola excepción
de aquellos pocos que acceden a través del turismo social y, en algunos casos,
del turismo subvencionado. Como consecuencia de la incipiente masificación del
turismo, se constituyen como nuevos destinos de las clases más acomodadas Punta
Mogotes, en Mar del Plata, más tarde Pinamar y Cariló (década del 60) y Punta
del Este, en Uruguay. Los destinos de preferencia del turismo popular y social
son Mar del Plata, con la playa Bristol, y las sierras de Córdoba, donde en una
primera etapa se continúa desarrollando el turismo de tipo residencial basado
en el alquiler de viviendas o viviendas de propiedad y en una segunda etapa, a
partir de la década del 60, también comenzó a sumarse el turismo de tipo
itinerante. Además, entre otros importantes cambios sucedidos hasta la década
de los 70, pueden incluirse los aportes normativos, los organizacionales, los
formativos, la evolución de la oferta y la demanda incluyendo la oferta de
transportes, alojamientos, destinos y productos.
Aportes normativos
Con referencia a los aportes
normativos, en 1958 el gobierno de Arturo Frondizi promulgó la primera Ley
Nacional de Turismo N° 14.574, modificada en el año 1987 y vigente –aunque con
aspiración de cambios–. En 1968 se promulgó la ley N° 17.752 y dec. regl.
3.09l/68 de promoción hotelera destinada a la construcción de establecimientos
hoteleros. Fue modificada por la ley 19.949/72 y su dec. regl. 7.951/72. En
1970 se sanciona también la Ley N° 18.829 de Agentes de viajes (vigente con
algunas modificaciones: dec. 2l82/72 y otras resol.) y en 1972 se promulgó la
Ley N° 18.828 de política hotelera.
Aportes organizacionales
Entre los aportes
organizacionales más importantes se cuentan la creación en 1959 de la
A.A.A.V.y.T. (Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo); la A.A.A.J.
(Asociación Argentina de Albergues de la Juventud), en 1958; en 1966 la Cámara
Argentina de Turismo (C.A.T.) y en 1982, el Consejo Federal de Turismo
integrado por los directores de turismo de cada provincia, por el organismo
nacional de turismo y por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Formación profesional
Referente a la formación
profesional, a principios de la década del 70 las universidades comenzaron a
dictar las primeras carreras de formación turística tendiendo a resolver el
problema de falta de capacitación en ese ámbito. Con posterioridad se sumaron
un sinnúmero de institutos terciarios en todo el país y la formación
hotelero-gastronómica.
La evolución de la oferta y la
demanda
Durante los primeros años de la
década del 60, el gobierno de Frondizi permitió una estabilidad económica
transitoria, fomentó la industria nacional que permitió una mejora en la
calidad de vida de la población. Esta situación llevó al país a ocupar el
primer lugar en movimientos turísticos de Latinoamérica. Por su parte, los
jóvenes comenzaron a viajar solos, imponiendo nuevos destinos y generando un
nuevo tipo de turismo: el campamentismo. Este es el ejemplo de la ciudad de
Villa Gesell, que por entonces se la conoció como la “capital del ruido”.
También tuvo un fuerte incentivo, con la utilización del auto particular, el
turismo itinerante. Se desarrollaron y/o crecieron nuevos centros turísticos,
en particular en la costa Atlántica, aunque algunos fueron fundados con
anterioridad. San Clemente (fundada en la década del 30), Mar de Ajó (década
del 30), Santa Teresita (década del 40), San Bernardo (década del 40), Monte
Hermoso (década del 40), al igual que Mar del Tuyú y Las Toninas (década del
60). Se dio un fuerte desarrollo al turismo termal con el impulso del centro
turístico de Río Hondo (Santiago del Estero) y Copahue (Neuquén). En 1969, la
provincia de Chubut inició el programa de Conservación de la fauna marina, que
consolidó como destino turístico a la Península de Valdés. En la misma década
surgieron como nuevos destinos los balnearios Las Grutas y El Cóndor, cercanos
a San Antonio y Viedma en Río Negro. A partir de esta década se fueron creando
o mejorando nuevos centros de ski en Ushuaia (Le Martial, Las Cotorras, Valle
de los Huskies, Tierra Mayor); Río Turbio en Santa Cruz; La Hoya en Esquel,
Cerro Bayo en Villa la Angostura, Chapelco en San Martín de los Andes; Parque
Caviahue en Neuquén; Penitentes, Vallecitos y Los Molles en Mendoza. De este
modo se pudo constituir una variada oferta en calidad de nieve, pistas, equipos
y precios. Los 70 fueron, sin duda, de gran relevancia para el desarrollo del
turismo de ski.
Un evento a la vez trascendente y
controvertido fue, en 1978, la realización del Mundial de fútbol. El encuentro
se llevó a cabo en Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. A
tal fin se realizaron importantes obras de infraestructura de acceso a las
ciudades. Se remodelaron los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mar
del Plata y Mendoza. Se construyó hotelería incentivada por líneas de crédito.
A pesar de lo aportado, desde el punto de vista turístico el Mundial de fútbol
no fue un éxito debido a las condiciones políticas imperantes. Paralelamente,
el turismo emisor crecía. A tal efecto la transcripción parcial de la nota
editorial del diario El Mensajero Turístico aporta lo siguiente:
❘❚❚ “El nombre de Martínez de
Hoz sigue siendo tristemente familiar para todos. Sus medidas económicas
determinaron un violento cambio de rumbo en el negocio turístico. Muchas
agencias surgieron en torno a las casas de cambio que por docenas abarrotaron
la ciudad,y era lógico,poco a poco el turismo se transformó de una actividad de
servicios a una de especulación financiera y todo giraba en torno a ella. La
edad del ‘deme dos’ y la época de oro del plazo fijo crearon la cultura de la
especulación. El dinero abundaba en la clase media y el pasajero llegaba por su
cuenta. ¿Para que ir a buscarlo?.” (El Mensajero Turístico, 27-3-96) ❚❚❘
A fines de los 70, como
consecuencia de la situación económica descripta se intensificaron los viajes
de la clase media argentina al exterior con preferencia hacia Miami, Brasil,
Sud África y Europa. Era la época de “la plata dulce”, que a partir de 1982
declina por las nuevas políticas económicas implementadas. A partir de aquí
continúan viajando quienes tienen mayor poder adquisitivo y sigue manteniéndose
el flujo regional hacia Uruguay, Sur de Brasil y zona de playas en Chile. En
1979 se puso en marcha el operativo de la Frontera Austral (Tierra del Fuego y
Santa Cruz) cuya propuesta era el uso, durante la mayor parte del año, de los
atractivos turísticos de Los Glaciares y Canales Fueguinos. Como resultado de
esta acción se consagró, según indica Torrejón (1994), “una estabilidad casi
industrial para El Calafate y Ushuaia”. En términos de política de transportes,
la inauguración del aeropuerto Jorge Newbery (1948) permitió mejorar y ampliar
los vuelos al interior del país y el aeropuerto Ministro Pistarini, Ezeiza
(1949), facilitó las comunicaciones internacionales. Comenzó también la mejora
en la red vial Argentina y la construcción de obras viales, incluyendo puentes
y túneles de integración tanto nacional como internacional. Un hito histórico
fue la inauguración en 1980 de la ruta transpolar que permitió conectar Buenos
Aires con la ciudad de Sydney, Australia. Se iniciaron los primeros cruceros a
la Antártida e islas Malvinas. Se realizaban en barcos de banderas extranjeras,
salvo aquellos que se operaron hasta l976 por la empresa nacional ELMA. En
1980, se inauguró, en la ciudad de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de
Retiro cuya finalidad fue concentrar la totalidad de los arribos y partidas de
servicios desde y hacia el interior del país y países cercanos. A los
anteriores aportes debe sumarse la inauguración de una importante cantidad de
alojamientos de diferentes clasificaciones y categorizaciones tanto en la
ciudad de Buenos Aires como en los principales destinos turísticos del
interior.
De los 80 al siglo XXI
A partir de los 80, el gran
cambio de la actividad turística fue el impulso que tomó el ecoturismo o
turismo basado en el disfrute y respeto de la naturaleza. Su desarrollo se
acentuó aun más en la década del 90, asociado muchas veces con otras formas
alternativas del turismo. Estas nuevas modalidades de viaje comenzaron a
favorecer el desarrollo de zonas turísticas poco tenidas en cuenta hasta ese
momento.
Como ejemplos de nuevas formas de
turismo, vale la pena mencionar dos emprendimientos turísticos que responden a
la modalidad alternativa. El primero es el Parque Paleontológico Bryn Gwyn,
ubicado a pocos kilómetros de la localidad de Gaiman (Chubut). El parque es el
primero en su tipo en América Latina y fue concebido como una exhibición
natural de la riqueza paleontológica de Patagonia, ofreciendo la posibilidad de
experimentar con materiales fósiles en relación con la integración paisajística
natural, funcionando de esta manera como complemento de los museos. El segundo
emprendimiento, también patagónico, ubicado en la localidad de Sierra Grande
(Río Negro), consiste en la posibilidad de visitar las minas de hierro que hoy
se encuentran improductivas. Consecuencia de esto es que los habitantes
pusieron manos a la obra para desarrollar un producto turístico a través del
cual el visitante puede recorrer las profundidades de la mina, apreciando las
técnicas de sostenimiento utilizadas en la minería, reconocer los sectores ya
explotados y visitar el insólito museo minero que se encuentra bajo tierra.
Estos dos ejemplos derivan en la posibilidad de generar día a día nuevas
alternativas allí donde en otras épocas o tan sólo unos años atrás, no era
posible.
A partir de esta década surgen
nuevos destinos y productos turísticos. En 1983 se inauguró el centro integral
de ski Las Leñas (Mendoza), de nivel internacional. En 1985 se fundó Villa El Chaltén
(Santa Cruz). Este pequeño poblado, que concentra unos 500 habitantes, por la
variedad y calidad del paisaje en que se encuentra ubicado resulta un lugar
propicio para el desarrollo del ecoturismo y el turismo de aventura. Muy cerca
se hallan los cerros Torre y Fitz Roy, ambos muy reconocidos por los andinistas
de todo el mundo, así también como Lago del Desierto. La villa es también la
puerta de entrada a los Hielos Continentales Patagónicos y es conocida como la
Capital Nacional del Trekking. En 1986 la provincia de Neuquén realizó un plan
de desarrollo turístico de Copahue-Caviahue. El primero destinado al turismo
termal de salud y el segundo al turismo de ski alpino y de fondo en invierno, y
como actividad complementaria durante el verano, la realización de excursiones
hacia los atractivos naturales. En 1998, Ushuaia incorporó a los ya existentes
centros de ski de fondo, un nuevo centro de ski alpino llamado Monte Castor. En
el 2000 se inauguró el Parque de Nieve Batea Mahuida (Neuquén), el primer
centro de ski bajo la propiedad y explotación de la comunidad indígena Mapuche.
Dicha comunidad recibió, para contribuir con su desarrollo, el aporte económico
del gobierno provincial. Este es el primer ejemplo, de impulsar el desarrollo
socioeconómico de las diversas comunidades indígenas que existen distribuidas
por todo el país.
A partir de la década del 90 el
país ingresó, con la promulgación de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, a
una política de corte neoliberal y a una serie de reformas que comprendió a las
empresas y bienes del Estado, quedando la mayoría de ellas sujeto a
privatizaciones. Esta reforma permitió, por ejemplo, la concesión a manos
privadas del hotel Llao Llao; la desregulación trajo la creación e
incorporación de nuevas compañías aéreas que, en una primera etapa, ampliaron
los vuelos de cabotaje aunque luego la mayoría fue quebrando. Se incorporaron
un sinnúmero de nuevas compañías aéreas internacionales que facilitaron las
comunicaciones con el país, incluyendo servicios directos –hasta entonces
inexistentes– a Sudáfrica,Asia Pacífico y Centro América. Se inició el programa
de reconversión vial para el mejoramiento de la red vial troncal bajo la
modalidad de adjudicación por el sistema de peajes que comprendió el 35,7% del
total de la red troncal, mejorando muchos tramos que ofrecen accesibilidad a
importantes centros turísticos del país. En 1998 fueron concesionados un grupo
de más de 30 aeropuertos. La actividad crucerística tuvo un fuerte incremento,
en particular con la utilización de los puertos de Buenos Aires y Ushuaia,
alcanzando éste último un posicionamiento estratégico para los cruceros con
destino a la Antártida. Este crecimiento llevó a que en el 2001 se inaugurara
en la ciudad de Buenos Aires la terminal crucerística Quinquela Martín. Con
referencia al desempeño laboral del sector, según informes difundidos por la
Secretaría de Turismo de la Nación, para el año 2000 la actividad había
generado un total de 450.000 puestos directos, mientras que el total
–incluyendo los puestos directos y los indirectos– había alcanzado a 1.450.000
personas. A partir de la década del 90 el alojamiento también tuvo un fuerte
impulso. En la ciudad de Buenos Aires se inauguraron con categoría cinco
estrellas el Caesar Park, Park Hyatt (desde el 2001 Four Season), Sofitel
(2002), Hilton (2000) Intercontinental. Sheraton Hotel amplió su capacidad e
inauguró un nuevo establecimiento en Pilar. El Hotel Plaza pasó a integrar el
grupo Marriott International (Marriott Plaza Hotel) y el Hotel Panamericano la
cadena Crowne Plaza Interrnational. Se inauguraron, además, hoteles de menor
categoría de las cadenas americanas Howard Johnson,Amerian,Days Inn y las
cadenas españolas Melía y NH, entre otras, muchos posicionados como
establecimientos cuatro estrellas superior y destinados al segmento ejecutivo.
Por otra parte,se llevaron adelante importantes inversiones en
ampliación,remodelación y construcción de hoteles de menos de 5 estrellas. El
interior del país también se vio favorecido con la inauguración de nuevos
establecimientos. Con la finalidad de incentivar la realización de eventos, se
inauguraron algunos centros de congresos y convenciones, como los salones
construidos por los hoteles de 4 y 5 estrellas, el Centro Costa Salguero, y la
Sociedad Rural Argentina. La comercialización acentuó la venta de los ITC
(Inclusive Tour Charter) hacia destinos de moda, preferentemente relacionados
con la playa, dentro de los que se incluían Brasil y el Caribe. En 1992,
ingresó al país el primer Sistema Computarizado de Reservas AMADEUS que
facilito la comercialización de la actividad. Más tarde se sumaron SABRE,
GALILEO y Wordspan. Entre los aportes normativos se rescata la promulgación en
el año 1980 de la vigente Ley de Parques Nacionales N° 22.351. En 1992 se promulgó
la Ley de Convertibilidad. La misma preveía el compromiso gubernamental de
cambiar (convertir) 1 $ por 1 U$S y prohibía el ajuste inflacionario en
cualquier tipo de contrato a los fines de lograr una estabilidad económica. Su
finalidad fue la de captar inversores extranjeros, entre ellos los
correspondientes al rubro turismo. Sin embargo la captación del turismo
receptivo, al igual que la del turismo interno, se vio afectada por los altos
precios vigentes en el país. En el caso del turismo interno la afectación se
debió a que un porcentaje importante de nacionales viajó al extranjero,
perjudicando el desarrollo del turismo nacional. Con la ley N°25.561/02 de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se puso fin a la igualdad 1
$ 1 US$, que permitía proyectar mejores condiciones para el desarrollo del
turismo. En 1992 mediante la Resol. N° 763 se creó, por disposición de la
Secretaría de Turismo de la Nación, el Registro de Idóneos en Turismo. Como
sede administrativa del Registro de Idóneos en Turismo se definió a la
A.A.A.V.y.T. (Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo). El 10 de
diciembre de 1999 se promulgó la Ley Nº 25.198, por la cual se declara de
interés nacional al turismo como actividad socioeconómica. El artículo 3º dice:
❘❚❚ “el Estado proveerá al
fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control
de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina,
otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de
la actividad industrial”. ❚❚❘
En 1995 entró en funcionamiento
el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–. Anteriormente se creó, en el marco de ese
organismo, la Comisión Especializada en Turismo cuya finalidad es impulsar el
desarrollo turístico conjuntamente con los países que lo integran.
El posturismo (vale tanto para Argentina como para el resto del mundo)
Para abordar este contemporáneo
punto de vista, es importante debemos tener en cuenta las expresiones de
Molina, precursor de este nuevo concepto, quien indica que: ❘❚❚
“como resultado del desarrollo tecnológico y del advenimiento de una sociedad
poscapitalista, se nos plantea la necesidad de conocer la nueva realidad que ha
comenzado a estructurarse” (MOLINA, 2000). ❚❚❘
El autor reconoce que el mundo ha
entrado en una gran etapa de cambios y que, desde luego, la actividad turística
no escapa a ellos; muy por el contrario: es la actividad que seguramente
permitió a la humanidad anticiparse a esos cambios. Molina entiende que
actualmente se está transitando una nueva etapa que él dio en denominar
acertadamente como el posturismo. Esta etapa no es simplemente la suma de las
anteriores, sino que plantea una ruptura con las formas anteriores de turismo
–las llamadas formas tradicionales–. Es decir, se produce un cambio de 180°.
Hay que poner fin a las formas tradicionales, dejar de repetir las viejas para
pensar en nuevas alternativas. Debe entenderse entonces que el posturismo se
constituye en un nuevo modelo y, tal como lo indica el citado autor, requiere
de un nuevo paradigma (valores, metodologías y técnicas.) En definitiva, el
posturismo se constituye en una nueva alternativa, en una opción para las
sociedades que buscan nuevos sentidos, nuevas experiencias y retos.
Características
fundamentales
Las características fundamentales
de la etapa posturística pueden sintetizarse del siguiente modo:
• Representa una transformación
radical respecto de las anteriores etapas. • Nulo o mínimo contacto con la
población local. Este es el caso de los productos resort, cruceros, parques
temáticos u otros que tienden a aislar al turista de la realidad local. • Uso
intensivo de la información que se constituye en clave. Es un recurso
estratégico tanto para el análisis del mercado, de la competencia, tendencias,
demanda, etc. • Gran sentido lúdico. Es un turista activo, más participativo,
que requiere de diversión y entretenimiento permanente. • Se puede desarrollar
en áreas súperdelimitadas. Éstas garantizan mayor seguridad y mayores experiencias
–por la concentración de actividades en espacio reducido–, en menor tiempo. •
Menor condicionamiento, por el avance tecnológico que permite crear productos
artificiales para el desarrollo a partir de la posesión de los recursos
naturales o culturales. • Más empresas virtuales. Día a día crecen las agencias
virtuales, las páginas web y la posibilidad de compra a través de Internet
tanto de las compañías aéreas, rent a car, cruceros, destinos turísticos,
agencias de viajes u otros. • Personal hipercalificado con multicapacidades.
Este personal no hace lo que puede hacer la tecnología, es quien humaniza la
actividad. Las multicapacidades significan que dentro de una empresa cada uno
entiende de cada una de las actividades que la integran y, en caso de ser necesario,
podrá desempeñarlas.
• Organismos de gobiernos
capacitados técnicamente. Trabajar con proyectos en forma conjunta con el
inversor y la comunidad. Dejar de lado la burocracia y la separación de los
poderes público-privado. • Mayor segmentación por estilos de vida. No tanta
importancia a la segmentación socioeconómica; y más importancia en el tipo de
actividades que quieren realizar los turistas. • Seguimiento permanente de
proyectos. Esto significa que si la demanda cambia permanentemente, la actividad
también debe hacerlo.
Molina plantea que “el éxito no
esta garantizado por lo que se tiene, sino por lo que se hace con lo que se
tiene”. Esto es, pueden existir destinos turísticos que tienen grandes
atractivos pero que, si no se aplica una efectiva alternativa de desarrollo y
gestión, no servirán de mucho en el momento de competir en el mercado. Es
interesante resaltar que, si bien se está iniciando el tránsito de esta nueva
etapa, no se dejan de lado las anteriores. En todo caso, se trata de una sumatoria
de experiencias: seguirán existiendo los destinos y productos tradicionales,
pero estos pueden o deben sufrir adaptaciones, y se sumarán a las nuevas
alternativas.
Retos del
posturismo para América Latina
¿Porqué diferenciar para este
análisis a América Latina del resto de las regiones del mundo?. Porque es una
vasta región muy rica en diversidades histórico culturales y naturales, con una
identidad que le es propia, inmersa en importantes condiciones de
subdesarrollo. No debería pretender competir con algunas características del
posturismo de los países desarrollados sino que debería sacar provecho de sus
características, tendientes a diferenciarse para de ese modo valorar otros
aspectos que le son propios. La región de América Latina, que cuenta con menos
recursos económicos que las desarrolladas, tendrá que maximizar sus capacidades
creativas y, tal como alguna vez Tofler dijo, habrá que activar nuestras
reacciones neuronales. Dicho de otro modo, si no se cuenta con mucho capital,
se debe analizar qué se puede desarrollar con el poco o casi nada de capital
con que se cuenta. Debe recordarse, para entender esto, que la mayoría de las
empresas que hoy son grandes empresas –incluyendo a multinacionales, entre las
que se encuentran todas las grandes cadenas hoteleras actuales– empezaron con
casi nada y pudieron lograrlo. Históricamente muchos destinos turísticos se
originaron de igual manera, es decir con bajo o nulo presupuesto, y actualmente
son destinos de alto reconocimiento en el mercado. Siguiendo el pensamiento de
Molina,Latinoamérica,desde su realidad,no puede y no debe marginarse de las
tendencias mundiales debido a que en el turismo la globalización es un hecho, y
cualquier destino puede o podría estar recibiendo turistas de cualquier lugar
del mundo. Por esto, el destino tiene que hacer hincapié en resaltar la
autenticidad de los atractivos naturales y culturales, la calidad del encuentro
con la población local, despertando el verdadero sentido del lugar pero
contribuyendo a generar, a partir de la creatividad, un mayor valor agregado a
la oferta turística y tender a incluir productos y servicios posturísticos. En
otras palabras, tender a innovar más. La estrategia está en diferenciarse de
los megaproductos de los países desarrollados apuntando a pequeños y medianos
emprendimientos que ofrezcan un mayor contacto cultural y natural ofreciendo
servicios diseñados de alto valor agregado, que no significa descuidar las
principales tendencias posturísticas –incorporación tecnológica, alta
cualificación e innovación permanente–.
Las
empresas posturísticas
Como consecuencia de que en el
turismo, como en cualquier otra actividad, las empresas son las que desarrollan
y comercializan los productos, éstas deben plantearse también la adopción de
una cultura posturística, adaptándose a las nuevas realidades del mercado. En
este sentido, resulta imperativo una tendencia cada vez mayor a la innovación,
una alta valoración por el conocimiento y la constante investigación y la
flexibilización en su funcionamiento organizacional que incluya un clima de
cooperación entre los miembros. Las empresas deben centrar todo su accionar en
la experiencia que desean tener los turistas –bien diferenciados por segmentos–
contribuyendo al desarrollo permanente de nuevos productos y a la mejora
continua, pues esta es la razón de su existencia. A continuación se incluye
para su análisis comparativo, el cuadro sobre los paradigmas de las empresas
industriales y las empresas posindustriales.
Uso
de CLASSROOM
1)Ingresar
a classroom.google.com
Les va a preguntar desde que mail
ingresan y uds seleccionan el que tienen en el celular.
O bajar la App desde Google Play
2)Deben
ir a ‘APUNTARSE A UNA CLASE’ y poner el código que informa a principio del
documento.
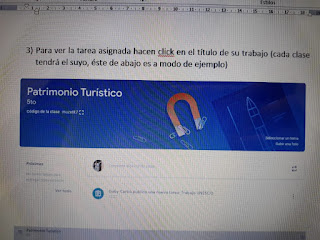


No hay comentarios:
Publicar un comentario